Estudio del fulgor: correspondencias especulares sobre la construcción de la imagen
- Omar Brest
- 10 nov 2025
- 13 Min. de lectura
Esta publicación reúne dos textos que nacen del intercambio entre Verónica Mar y Omar Brest, artistas visuales y fotógrafos de calle que reflexionan —desde territorios distintos pero convergentes— sobre el acto de construir la imagen.
Más que un ejercicio teórico, esta correspondencia se inscribe en el terreno de la experiencia: una conversación escrita que oscila entre la intuición, la práctica y la conciencia.
En ambos ensayos, la imagen deja de ser un registro del mundo para convertirse en un espacio de pensamiento, una forma de conciencia que se construye tanto desde la emoción como desde la atención.
Entre ambos textos se traza una zona de resonancia —un campo común donde mirar, pensar y construir se confunden—, un lugar donde la fotografía se entiende como un gesto de permanencia frente a lo efímero.
Esta publicación no busca resolver una teoría sobre la imagen, sino mantener abierta la conversación: sostener ese fulgor que precede a toda forma, ese instante en el que el pensamiento y la luz todavía son una misma cosa.
En esa tensión —entre lo visible y lo que aún no tiene nombre— se funda esta correspondencia.
La arquitectura de lo visible y su reverso: sobre la construcción consciente de la imagen
Texto por Verónica Mar - Web: Bio/CV | Verónica Mar RRSS: Verónica Mar (@soyveronicamar) • Fotos y videos de Instagram
Toda imagen comienza antes de ser vista. Se forma en la mente, en el intervalo donde la mirada se orienta sin saber todavía hacia qué. En ese espacio previo, la conciencia define lo que el ojo reconocerá después. La fotografía no empieza en la cámara, sino en la manera de percibir.
Lo que se decide capturar nace del encuentro entre el impulso y la reflexión, de ese territorio donde lo visible se transforma en pensamiento. No hay neutralidad posible en el acto de mirar: cada gesto traduce una posición frente al mundo, una ética de la percepción.
Construir imágenes implica asumir la complejidad del ver, atender tanto a lo que aparece como a lo que se insinúa. En lo visible late su reverso, aquello que no se muestra pero que sostiene la forma. La conciencia se afina en ese espacio intermedio: entre la precisión y la incertidumbre, entre la claridad y el misterio.
I. La conciencia como materia:
Se suele pensar que la imagen acontece. Que la cámara es apenas un testigo rápido, un ojo que reacciona ante el pulso del mundo. Pero toda imagen verdaderamente construida no sucede: se piensa, se prepara, se respira. No se trata de controlar la realidad, sino de entrar en conversación con ella.
Construir una imagen no implica domesticar el instante, sino hacerlo consciente. La cámara, más que un instrumento, puede ser una extensión de la atención: un modo de permanecer despiertos frente al vértigo de lo visible. En ese estado, el azar no desaparece; se afina. La conciencia no anula la sorpresa, la vuelve significativa.
Se podría decir que una imagen nace cuando algo en la escena provoca una pregunta. No una respuesta, ni una evidencia, sino una inquietud que obliga a mirar más de una vez. Hay quienes buscan personajes, gestos o acontecimientos. Otros —como sucede en ciertos modos de mirar— buscan lo que guarda un misterio, lo que se mantiene ligeramente indescifrable, lo que detona en la mente una expectativa silenciosa, una curiosidad viva. Si una situación no provoca ese estado de intensidad, difícilmente se presione el disparador.
Lo que mueve a construir, entonces, no es el hecho visible, sino el trasfondo invisible que lo sostiene. Esa tensión, ese leve misterio que se resiste a ser explicado, es lo que mantiene viva la imagen. La fotografía no se hace para resolver, sino para permanecer en el deseo de descifrar.
Hay un tipo de precisión que no proviene de la técnica, sino del pensamiento. Fotografiar desde la conciencia es preguntarse antes de mirar: ¿qué se quiere decir con lo que se ve? En esa pregunta comienza toda construcción.

II. Lo que antecede al mirar:
Antes del gesto hay un presentimiento. No un plan, sino una inclinación del cuerpo hacia lo que podría revelarse. Ese impulso —que no pertenece del todo a la razón— es el territorio donde la imaginación y la intuición se encuentran.
No se construye una imagen solo al decidir el encuadre o el momento del disparo. Se construye también al cultivar la disposición interior que permitirá reconocer la forma cuando aparezca. No se trata de salir a cazar imágenes, sino de dejar que ciertas presencias nos encuentren cuando estamos atentos.
Ese estado previo no es pasividad: es una forma intensa de disponibilidad. Mirar, en su sentido más profundo, es dejarse mirar por aquello que aún no ha ocurrido.
III. La imaginación como método:
En ocasiones se cree que la imaginación contradice la realidad. Sin embargo, en fotografía, imaginar es otra manera de ver lo real. No se inventa lo que no existe: se expande lo que está. La imaginación no fabrica mundos paralelos, sino resonancias.
El acto de construir imágenes supone traducir el mundo a su posibilidad simbólica. Se imagina no para escapar de lo visible, sino para comprenderlo con mayor profundidad. Lo imaginado actúa como una lente mental: modifica la luz interior antes de que la cámara intervenga.
Así, imaginar se vuelve método. Un modo de habitar el mundo con sensibilidad aguda, capaz de percibir lo que las cosas insinúan. Cada imagen bien construida es una hipótesis sobre lo real: un pensamiento visual que pregunta más de lo que responde.
IV. La provocación del instante:
En la práctica fotográfica contemporánea se suele celebrar la inmediatez, la reacción veloz ante lo que ocurre. Pero una imagen que solo reacciona carece de respiración. La provocación, cuando es lúcida, no consiste en capturar el instante, sino en tensionarlo.
Se construye una imagen cuando se decide interrumpir la velocidad del acontecimiento para sostenerlo en otro ritmo. Esa detención es una forma de resistencia ante la voracidad de lo cotidiano. Fotografiar de manera consciente no es congelar la realidad, sino abrirla.
Hay instantes que se ofrecen, y otros que se provocan. La diferencia radica en la intención con que se los habita. Una mirada verdaderamente provocadora no busca el escándalo, sino el desajuste sutil: ese punto en que lo familiar se vuelve extraño y, por tanto, visible.

V. El cuerpo y el pensamiento:
Se tiende a separar la conciencia del gesto, como si pensar y mirar pertenecieran a distintos territorios. Sin embargo, toda construcción visual sucede en el cuerpo. El modo de caminar, de respirar, de sostener el peso de la cámara, son también decisiones compositivas.
En la práctica, se piensa con los músculos. Cada movimiento es una forma de anticipar la imagen, de esculpir el espacio antes de que la luz lo haga. La conciencia corporal es parte del lenguaje visual, aunque no se enuncie. Se fotografía con los ojos, pero también con la espalda, con las rodillas, con la forma en que el cuerpo se inclina ante el mundo.
El pensamiento, en ese sentido, no es una abstracción: es un ritmo. Y construir imágenes es aprender a pensarlas ágilmente con todo el cuerpo.
VI. Lo que no se muestra:
Toda construcción implica una elección, y toda elección, una renuncia. Lo que no se muestra también compone. Hay en el fuera de campo una poética de la omisión: los silencios visuales que sostienen el significado.
La imagen consciente no pretende decirlo todo; confía en la inteligencia de quien mira. A veces, el misterio es una forma de claridad. La imagen que sugiere sin explicarse invita a la imaginación del otro, lo vuelve cómplice.
Construir, entonces, no es llenar el encuadre, sino dejar respirar el sentido. Lo que queda fuera del marco forma parte de la obra tanto como lo que se ve. La conciencia consiste, quizá, en saber dónde detenerse.
Lo no mostrado es una forma de atención y de complicidad. Se reconoce que el mundo guarda capas que no necesitan ser expuestas para existir en la mirada. Al omitir, se protege la intensidad del hallazgo; se preserva la energía que da origen a la imagen. Toda reserva visual es una manera de sostener el misterio sin agotarlo. La fotografía que calla, a veces, dice con mayor precisión.
Hay escenas que se revelan más en su huida que en su presencia. La verdadera construcción ocurre cuando el ojo aprende a contenerse: a no perseguir lo evidente, a permitir que lo inasible quede flotando. En esa suspensión se funda la potencia de la imagen: su capacidad de continuar mirando incluso después de haber sido vista.
VII. El pensamiento como lugar de encuentro
Una imagen construida no pertenece solo a quien la hace. Cada espectador la reconstruye desde su propia memoria, su propio lenguaje, su propio deseo. En ese cruce —entre lo que se quiso decir y lo que se interpreta— la imagen se mantiene viva.
Se suele pensar que la fotografía es un punto final, la fijación de un instante. Pero en realidad es un punto de partida: una provocación a pensar con los ojos. La construcción visual no se agota en la toma; continúa en la lectura, en la conversación, en el eco que deja.
Se podría decir que toda imagen consciente es una invitación al pensamiento compartido. Un puente entre lo visible y lo que todavía busca forma.
VIII. Construir como forma de conciencia:
Al hablar de construir imágenes, se habla también de construir una forma de mirar el mundo. No se trata de acumular técnica, sino de desarrollar un modo de percepción que una precisión y sensibilidad.
Construir, en su sentido más profundo, no es levantar estructuras, sino reconocer vínculos: entre lo que se ve y lo que se intuye, entre lo que ocurre y lo que se imagina, entre el gesto y la reflexión. Esa red invisible es lo que da solidez a la obra.
Una imagen consciente es una interrogante lanzada a los ojos del mundo, una forma de pensar que no busca resolver sino abrir. Cada imagen nace de una duda y regresa a ella, como si en el misterio habitara la forma más pura del conocimiento. Lo que se construye no es una verdad visual, sino una pregunta que nunca deja de brillar. En ese gesto, la fotografía se vuelve una llamada silenciosa entre lo que mira y lo mirado; una atracción que sostiene la posibilidad de que la conciencia se vuelva deseo y el deseo, pensamiento. Construir imágenes es aceptar esa provocación, permanecer en ella, convertirla en forma. Porque al final, lo que se fotografía no es lo que se ve, sino aquello que, incluso después del disparo, insiste en seguir mirándonos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de construir una imagen?
Texto por Omar Brest
En fotografía, solemos usar con liviandad la palabra hacer. Hacemos fotos, hacemos imágenes, hacemos clic. Sin embargo, cuando hablamos de construir una imagen, nos movemos hacia otro terreno, mucho más profundo y exigente. Hacer no siempre implica construir. Hacer una imagen puede ser simplemente un recorte de la realidad, un gesto técnico o espontáneo que no busca más que mostrar lo que está frente a nuestros ojos. Construir, en cambio, supone una serie de decisiones conscientes, una reinterpretación del mundo, una intención de dotar a lo visible de significados, preguntas y misterios. La construcción implica una mirada activa: transformar lo que está en frente en una extensión de lo que somos.
I. De la realidad al sentido:
Reinterpretar la realidad es el primer paso hacia el desarrollo de una visión autoral. En especial dentro de la fotografía de calle, donde el espacio público funciona como materia prima. No se trata sólo de capturar lo que ocurre, sino de transformarlo, de imprimir en cada escena la emoción, la historia y la sensibilidad del fotógrafo. Construir una imagen es proyectarse en ella, permitir que lo que sentimos y pensamos se manifieste en la composición, la luz o el gesto.Una fotografía construida no es una postal. La postal busca reproducir un fragmento del mundo; la imagen construida busca interrogarlo. En ese desplazamiento de lo descriptivo hacia lo interpretativo se encuentra la posibilidad de una obra personal. Lo que hace a una fotografía valiosa no es lo que muestra, sino desde dónde se la mira. Esa distancia crítica y emocional entre la realidad y su representación es donde emerge el autor.El mundo contemporáneo de la fotografía se está moviendo en esa dirección: hacia la exploración personal, la intervención de archivos, la fotografía expandida y otras formas de creación que hablan del autor y su universo emocional. Ya no se trata sólo de registrar el mundo, sino de construir sentido a partir de él.
II. La emoción como punto de partida:
Toda construcción requiere materia. En el caso de la fotografía, esa materia no es sólo la luz, sino también las emociones. Cada imagen que hacemos está atravesada por nuestro estado de ánimo, nuestros recuerdos y las experiencias recientes. Por eso, al momento de crear, es fundamental poner las emociones en función de la imagen. No se trata de fotografiar únicamente lo que nos conmueve, sino de dejar que lo que sentimos intervenga en la mirada.En mi taller Ciudad como espejo suelo proponer a los alumnos que salgan a la calle con la cámara cargada, pero también con el cuerpo y la mente cargados de lo que vivieron durante la semana. Que piensen en sus días buenos y malos, en sus enojos y entusiasmos, y que todo eso los acompañe mientras buscan imágenes. No es un ejercicio de catarsis, sino de conexión: usar la calle como territorio de introspección y traducción emocional. Cuando uno se permite esa permeabilidad, las imágenes dejan de ser simples registros y se transforman en reflejos del alma.
III. Conocerse a uno mismo:
Construir una imagen personal implica necesariamente conocerse. No se puede pretender hacer una fotografía que hable de nosotros si no sabemos quiénes somos. Ese conocimiento no es un acto teórico, sino una práctica constante de introspección. Implica revisar nuestros orígenes, nuestros primeros miedos, nuestros recuerdos más simples, incluso nuestras heridas. Preguntarnos qué cosas nos marcaron y de qué manera eso se filtra —aunque no queramos— en nuestra forma de mirar.Comprendernos es el paso previo a toda autoría honesta. Porque, al menos desde una perspectiva humanista de la fotografía, la honestidad visual no proviene de la perfección técnica, sino de la coherencia entre lo que somos y lo que mostramos. La cámara no es un escudo: es un espejo. Y todo espejo nos devuelve algo de lo que somos, incluso aquello que quisiéramos ocultar.

IV. Pensar la imagen antes de la imagen:
Construir también significa anticipar. Pensar la imagen antes de que exista. No todas las decisiones deben tomarse al momento del disparo: algunas se definen antes, en el terreno de la intención. Este tipo de pensamiento previo puede parecer sutil, pero marca una enorme diferencia entre quien hace y quien construye.Un ejemplo claro es una de las decisiones más comunes en fotografía: trabajar en blanco y negro o en color. No se trata de un detalle estético ni de algo que pueda definirse después de la toma, sino de una elección que determina la lógica visual y emocional del trabajo. El blanco y negro y el color son dos universos distintos, que hablan lenguajes diferentes y obedecen a reglas propias.No es lo mismo cómo se construye el contraste, cómo se distribuyen las luces, o cómo el ojo se guía dentro del encuadre. Cada elección genera un mundo visual propio, con su ritmo, su temperatura y su modo de relación con la realidad. Por eso, decidir antes de fotografiar si vamos a trabajar en blanco y negro o en color —y sostener esa decisión durante un tiempo— nos permite desarrollar una mirada más sólida.Lo mismo ocurre con el tipo de soporte: digital o analógico. No es una elección menor. Trabajar en analógico no se reduce a cargar un rollo; implica tomar una serie de decisiones que van mucho más allá del disparo. El tipo de película, el revelado, el escaneo o la copia influyen directamente en el resultado final. Si uno elige el camino analógico pero deja esos procesos librados al azar, lo que obtiene no es una obra construida, sino apenas una experiencia técnica incompleta.El soporte digital, por su parte, ofrece otras posibilidades: es más inmediato, más flexible y más económico para experimentar. Pero esa facilidad también puede volverse en contra si se traduce en falta de intención. Lo importante no es qué soporte usamos, sino por qué lo elegimos. Pensar la imagen antes de hacer clic es reconocer que cada decisión técnica es también una decisión conceptual y estética. No se puede construir una imagen con sentido sin saber primero qué queremos de ella.
V. El riesgo de la imitación y la trampa del algoritmo:
Uno de los peligros más frecuentes en la construcción de una voz visual es la imitación. Copiar estilos, replicar fórmulas o seguir tendencias puede resultar tentador, sobre todo cuando uno está dando sus primeros pasos. Pero en esa búsqueda de validación externa se pierde lo más importante: la posibilidad de decir algo propio. Tomar referencias es inevitable —y deseable—, estudiar a otros autores enriquece, pero el problema comienza cuando dejamos que esas influencias dominen nuestra mirada.Hoy, además, la trampa es más sutil. Las redes sociales han instaurado una lógica del éxito visible, donde la cantidad de “me gusta” o seguidores parece medir el valor de una obra. Muchos fotógrafos jóvenes confunden la visibilidad con la relevancia, y adaptan su producción a lo que el algoritmo premia. Esa es la verdadera trampa: cuando el criterio estético se define por el alcance y no por la profundidad.El algoritmo moldea nuestra mirada sin que lo notemos: impone ritmos, formatos, colores, narrativas. Convertirse en un autor implica resistir esa homogeneización, sostener la singularidad aunque no sea rentable. Porque la obra personal, la que realmente construye sentido, suele crecer en los márgenes, lejos del ruido.
VI. La herramienta y el cuerpo:
Otro aspecto esencial en la construcción de imágenes es el vínculo con el equipo. Existe una creencia extendida de que la calidad técnica depende de tener la mejor cámara o el último modelo del mercado. Sin embargo, la herramienta no hace al fotógrafo. La clave no está en la novedad, sino en el dominio. Conocer en profundidad el instrumento —sus limitaciones, sus imperfecciones, sus secretos— es lo que permite desarrollar una relación orgánica con él.El fotógrafo chileno Sergio Larraín lo expresó con precisión:
“Lo primero de todo es tener una máquina que a uno le guste, la que más le guste a uno, porque se trata de estar contento con el cuerpo, con lo que uno tiene en las manos, y el instrumento es clave para el que hace un oficio, y que sea el mínimo, lo indispensable y nada más.”Fotografiar con un equipo que sentimos como una extensión de nuestro cuerpo nos permite concentrarnos en lo que importa: la mirada. La maestría no se mide en megapíxeles, sino en sensibilidad.

VII. El proyecto como forma de pensamiento
Para construir imágenes con profundidad es necesario pensar en términos de proyecto. No se trata de la magnitud o la ambición de la obra, sino de la coherencia entre sus partes. Trabajar en series, fotolibros, zines o proyectos audiovisuales nos obliga a establecer un diálogo entre las imágenes, a tomar decisiones narrativas, estéticas y emocionales que den forma a un cuerpo de trabajo.El archivo personal cumple un rol clave en este proceso. Revisarlo, editarlo, conectar imágenes de distintos momentos de la vida nos permite entender de qué hablamos cuando fotografiamos. Cada imagen construida debe tener una resonancia interna con las demás, una especie de hilo invisible que las una.A su vez, escribir sobre nuestra obra es una práctica complementaria que fortalece la construcción autoral. No se trata de elaborar discursos teóricos o grandilocuentes, sino de encontrar palabras que acompañen con honestidad lo que las imágenes ya dicen. La escritura, cuando es sincera, se convierte en otro modo de mirar.
Construir una imagen es, en definitiva, construirnos a nosotros mismos.Es un proceso de exploración, de autoconocimiento y de resistencia frente a lo superficial. La diferencia entre hacer y construir no radica en la técnica, sino en la intención: una busca registrar, la otra busca revelar.En tiempos donde la imagen se ha vuelto una moneda de cambio, construir implica recuperar la profundidad del gesto fotográfico. Significa asumir que cada fotografía puede ser un espejo, una pregunta, una emoción puesta en forma. Y que en ese gesto —consciente, sensible, imperfecto— se juega lo más importante: la posibilidad de dejar en la imagen una huella verdaderamente nuestra.

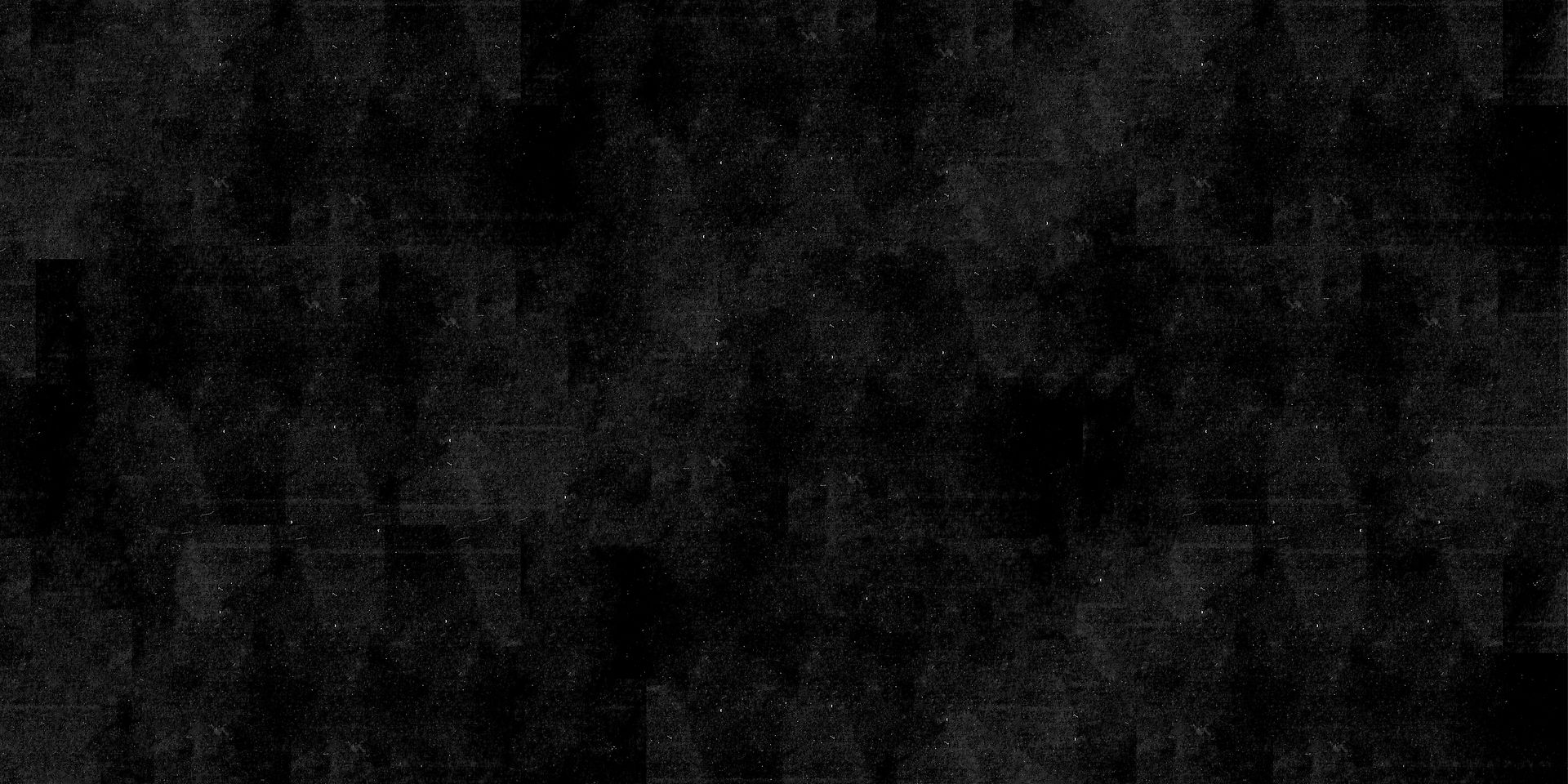



Comentarios