La sopa de uno mismo
- Omar Brest
- 12 sept
- 3 Min. de lectura
Imaginemos que la vida del artista se escribe con la tinta de una mariposa. No como fábula infantil, sino como manual secreto escondido en la carne. Hambre, encierro, disolución, renacimiento. Ese es el ciclo. Esa es la condena y el regalo.
Primero somos orugas: pura boca, puro hambre. El cuerpo entero es un órgano de consumo. Todo lo que se cruza es alimento: fotografías robadas al azar, películas vistas hasta el hartazgo, libros devorados sin pausa, conversaciones arrancadas a desconocidos en un bar, la ciudad misma tragada esquina por esquina. Cada imagen es hoja, cada página es tallo, cada recuerdo es savia. Consumimos porque no sabemos hacer otra cosa. Creemos que si seguimos masticando vamos a alcanzar un día esa plenitud imaginaria donde, de golpe, sabremos quiénes somos.
Pero cuanto más devoramos, más pesados nos volvemos. Y sin darnos cuenta, lo acumulado empieza a formar paredes. La crisálida no llega de afuera, la vamos fabricando nosotros mismos con todo lo que engullimos. Es un caparazón de referencias, estilos prestados, obsesiones que se nos pegaron a la piel como chicles viejos. Nos miramos y ya no sabemos si lo que vemos es propio o reciclado. Ahí, en ese encierro viscoso, comienza la metamorfosis verdadera.
El encierro se siente como traición. Pensábamos que el festín era crecimiento, pero resultó ser preparación para la disolución. Adentro de la crisálida empieza el proceso brutal: el cuerpo se rinde y se deshace. La oruga no sobrevive entera: se licúa. Todo lo que creíamos ser —estilo, lenguaje, personalidad, certezas— se transforma en un caldo espeso, un lodo sin contornos. No hay arriba ni abajo, no hay pasado ni futuro: sólo sopa. Y la sopa es desesperante, porque confunde. No hay imagen clara, no hay camino. Sólo una sensación de estar flotando en un estómago ajeno, donde incluso los huesos del yo se derriten.
Sin embargo, en medio de esa putrefacción hay algo que no se desarma. Son pequeñas islas que flotan en el caldo, diminutas resistencias: las células imaginales. No son solo memoria biológica, son la memoria artística, la raíz de lo que somos. Están hechas de destellos que no se dejan borrar: el olor a humedad de la primera habitación donde revelamos fotos, la esquina donde el sol pegó como un cuchillo en la cara, el silencio compartido con alguien que nunca volvió, la primera vez que apretamos el obturador y sentimos que el tiempo se rompía. Esas células guardan lo irrompible, lo que nos nombra cuando todo lo demás se disuelve.
Las células imaginativas son archivos vivos: contienen tanto la herida como la posibilidad. Son brújula y semilla. Mientras todo el resto se convierte en sopa indiferenciada, ellas siguen latiendo, como diciendo: “No te olvides de dónde venís, pero tampoco te conformes. Esto es tuyo, pero todavía puede crecer”.
A partir de ese caldo informe, empiezan a armarse los planos de algo nuevo. La sopa, que parecía podredumbre, resulta ser materia prima. Los restos del viejo yo se reconfiguran, las células imaginativas dan la señal, y la forma se reconstruye. No desde la oruga, no desde lo viejo, sino desde el caos que se volvió fértil. Nacen alas. No limpias, no perfectas: alas húmedas, temblorosas, con manchas que recuerdan el barro de donde vinieron.
El mundo al que salimos es el mismo, pero ahora nos mira distinto. Las calles siguen llenas de grietas, de neones gastados, de sombras torcidas. Lo que cambió es el ojo, el cuerpo, el aire en los pulmones. Ahora vemos lo viejo como si fuera nuevo, porque lo atravesamos con otra piel. El vuelo no niega a la oruga: la oruga vive en las alas, late en cada pliegue.
Ese es el destino del artista: devorar, encerrarse, disolverse, reconstruirse. No hay atajo. No hay vuelo sin caldo.
Y la verdad última se graba en la carne como sentencia: para volar hay que aceptar la disolución; para mirar con ojos nuevos hay que hundirse primero en la sopa de uno mismo.


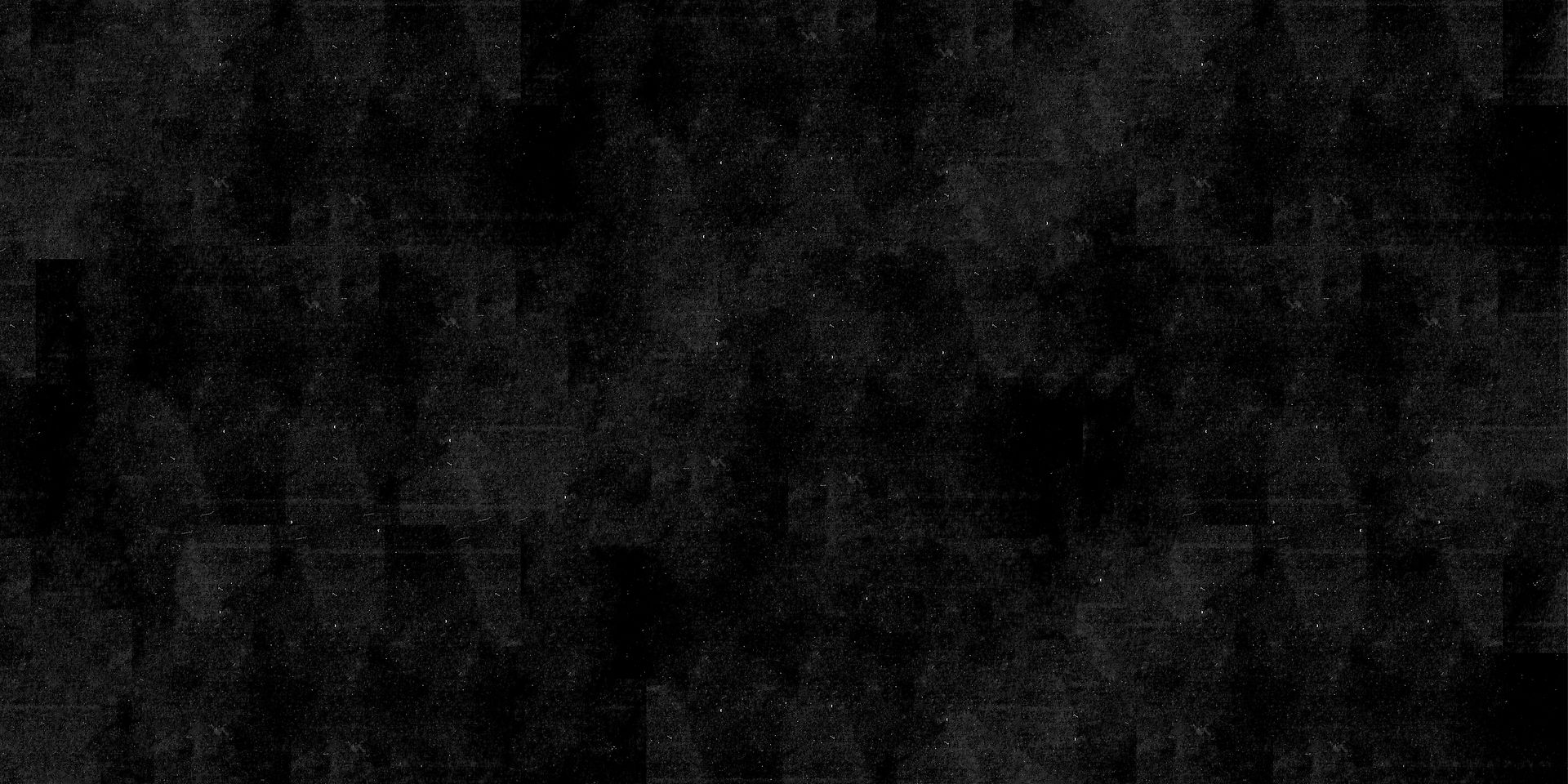



Comentarios