Lo Espiritual en la Fotografía de Calle
- Omar Brest
- 6 jun
- 3 Min. de lectura
No hay estética sin alma. No hay imagen viva si no hay alguien temblando detrás del visor. La fotografía de calle —la verdadera, la que nace como un latido torcido en medio del ruido— no es una práctica técnica, ni una caza de postales felices: es una forma de mirar con todo el cuerpo, de arder para ver qué queda. Caminar con una cámara encima es llevar un imán en el pecho, buscando sin saber qué, esperando que algo, cualquier cosa, nos devuelva un reflejo.
Kandinsky escribió que “el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma”. En la calle, el color no siempre está: a veces es sombra, textura, niebla, reflejo. A veces es un gris espeso, y otras veces, una luz que se cuela como un cuchillito de fuego entre dos colectivos. Pero sigue siendo eso: una sacudida. Un golpe seco que te pone a vibrar, aunque no sepas por qué. Acá no hablamos de teoría del color. Hablamos de una piba sentada en el cordón con los ojos rotos. De un perro que cruza la avenida como si nadie más existiera. De una nube baja, clavada justo arriba de una antena.
Kandinsky también decía: “la forma es el resultado exterior del movimiento interior”. En eso, el tipo la clavó en el ángulo. La forma de una buena fotografía de calle no se planifica, sale porque algo se movió adentro. Porque el cuerpo se tensó, porque el ojo olfateó algo que no se puede explicar, y ahí el dedo disparó. No es cálculo. No es estilo. Es urgencia.
La calle no tiene piedad. Si estás distraído, se te escapa. Si la querés dominar, te humilla. Te deja volviendo a casa con la cámara cargada de nada. No te regala escenas: te da lo que sobra. Lo que nadie más miró. Lo que ya estaba por irse. Y ahí está lo importante. Porque entre tanto descarte, uno puede encontrar algo que duela. Que importe. Que quede.
El arte, decía Kandinsky, “es hijo de su tiempo y madre de nuestros sentimientos”. En este tiempo nuestro —lleno de imágenes vacías, de filtros, de poses fingidas, de likes al voleo— hacer fotografía de calle con el corazón es un acto casi político. Es decir: yo no vine a entretener. No vine a embellecer. Vine a ver. A ver de verdad. Aunque no guste. Aunque incomode. Aunque no venda.
Uno sale a la calle como sale al mundo: con heridas, con preguntas, con bronca, con ternura. No hay distancia objetiva posible. La cámara no es un escudo, es una prótesis del alma. Y si uno está bien plantado, puede que algo de eso se filtre. Que la foto no solo muestre lo que pasó, sino lo que a uno le pasó al mirar eso. Esa diferencia, mínima y brutal, es la que separa una postal de una imagen con carne.
A mí no me interesa “documentar la realidad”. Ese verso ya lo escuchamos mil veces. Yo quiero que mis fotos lloren por mí cuando ya no esté. Que se queden colgadas en alguna pared o tiradas en una caja, como un resto de alguien que miró con los ojos bien abiertos. Que alguien las agarre y diga: “che, este tipo sintió algo”. No más. No menos.
Porque eso es lo que queda cuando pasa la moda, cuando se caen los algoritmos, cuando los premios no importan. Lo que queda es lo que se hizo con necesidad interna, como decía Kandinsky. “La necesidad interior es el principio fundamental del arte en todos los tiempos”. Y en la calle, esa necesidad no se inventa: o está o no está. Se nota cuando una foto fue forzada. Se nota cuando hubo miedo, o ego, o pose. Pero también se nota cuando hubo fuego.
Entonces sí, aunque no le recemos a nadie, aunque no creamos en santos ni en ángeles, podemos hablar de espiritualidad. Pero no la del incienso: la del barro. La de patear la vereda con la mochila rota. La de quedarse parado media hora frente a una persiana oxidada porque algo ahí te llamó. No sabés qué, no sabés por qué. Pero si no la hacés, te la llevás clavada como una espina en el pecho.
La fotografía de calle es eso: una forma de seguir tocando lo real, aunque ya no quede casi nada. De buscar una verdad mínima entre todo el simulacro. De decir “yo vi esto” y que esa frase tenga peso, tenga sudor, tenga piel. Porque si no, ¿para qué?
“El artista es la mano que, al usar la paleta, toca esta o aquella tecla del alma humana”, dijo Kandinsky. En nuestro caso, no hay paleta. Hay una cámara. Y no hay estudio. Hay colectivo, bocinazo, kiosco, olor a pan y a mugre. Pero igual, con eso, con eso solo, podemos tocar.
Podemos dejar marcas. Como cicatrices.
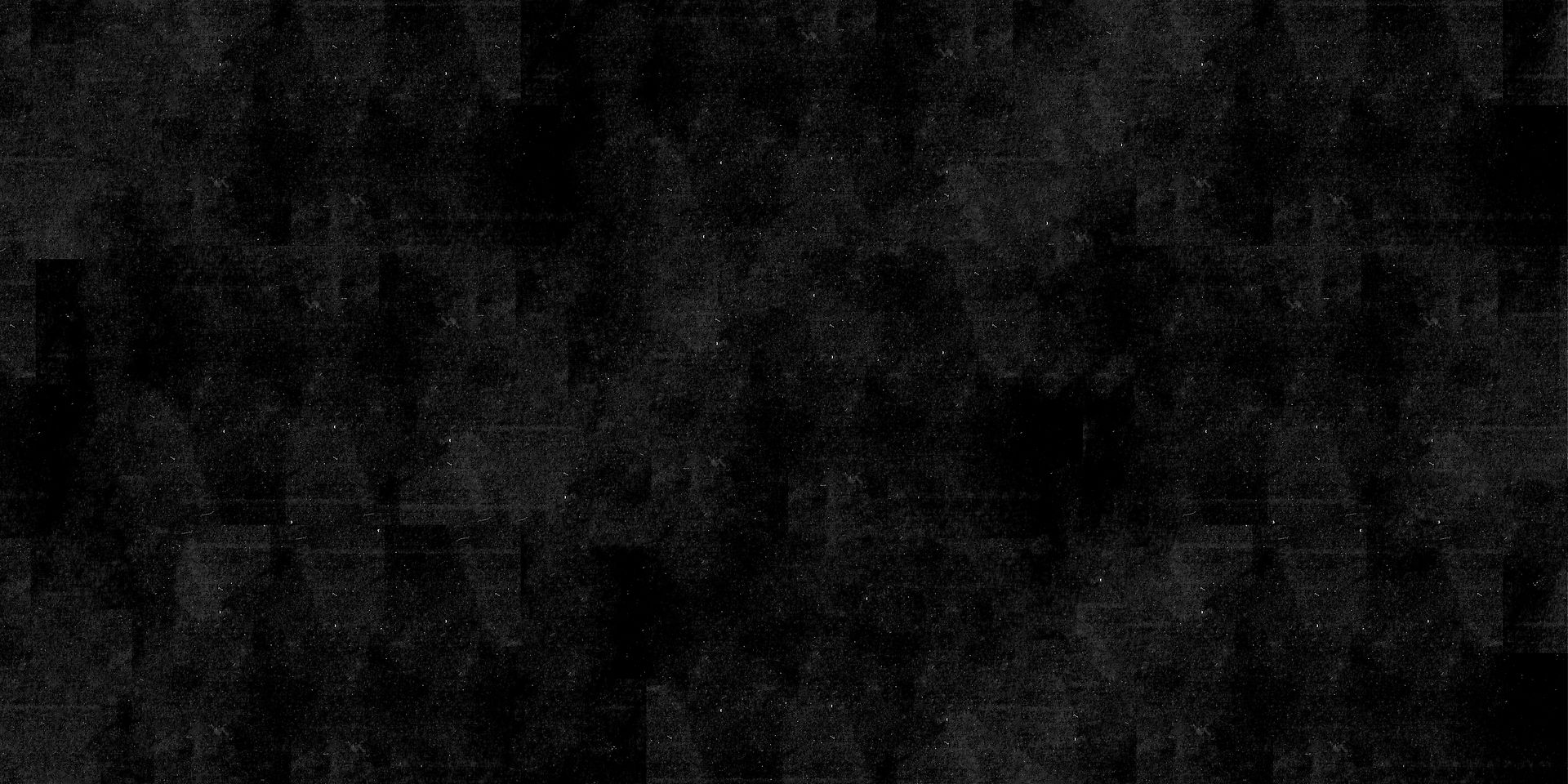



Comentarios