¿Qué es la fotografía de calle?
- Omar Brest
- 28 may
- 16 Min. de lectura
La fotografía de calle no es una técnica. Es una forma de respirar. Un modo de caminar por el mundo con los ojos abiertos y la urgencia en el pecho.
No se trata de capturar lo que ocurre, sino de estar lo suficientemente presente como para comprender que algo —aunque sea mínimo, invisible, descartado— está a punto de decirnos algo esencial.
El fotógrafo de calle no busca belleza: busca verdad. Aunque a veces, con suerte, ambas se encuentren. Y ahí, justo ahí, ocurre el milagro.
La fotografía de calle es alma, es luz y sombra, es poesía rota. Es dolor, ternura, ese escalofrío que sube por la espalda cuando una escena vibra con una intensidad que no se puede explicar. Es un estremecimiento. Un susurro visual.
Es llenar un espacio o crearlo, también destruirlo. Es dibujar dimensiones nuevas donde antes había rutina. Es usar el lienzo infinito y cambiante de la ciudad —con sus grietas, sus luces, su latido humano— para contar historias que nadie pidió pero todos llevamos dentro.
A veces es construir sentido con fragmentos que parecían no decir nada, pero que en su acumulación revelan una narrativa secreta, profunda, hecha de migas de realidad. Y otras veces no hay narrativa: hay un instante, y eso basta.
Porque también puede ser simple. Simple y hermoso. Puede ser tan solo un momento que no se repite pero que vibra.
No todo es una declaración. No todo es grito, símbolo, discurso. Hay veces en que la luz golpea con una delicadeza precisa sobre un rostro, una mano, una pared vieja. Y algo se abre. Como una puerta. Como una herida. Como una revelación muda. Un regalo. Una presencia.
Y el fotógrafo —si está ahí, si supo quedarse, si supo callar— ve el alma desnuda de lo cotidiano. Una ventana que se abre por un segundo hacia otro rincón del mundo. Y después se cierra para siempre.
La fotografía de calle es juego, es riesgo. Es divertirse como un animal salvaje antes de que llegue el invierno. Es morir un poco y volver a nacer en cada esquina. Es caminar con la cámara como se camina con una herida abierta: con hambre, con asombro, con deseo. Es mirar sin permiso. Y a veces, sin redención.
Es frenética, fatal, dulce. Es un pulso. Una fiebre. Una plegaria. Es registro, testimonio, pero también contradicción. Es el intento desesperado de atrapar lo que no se deja atrapar. Es una forma de hablarle al mundo sin usar la voz. Es una forma de decir: yo estuve ahí, y esto me atravesó.
Es pasión. Intuición. Un libro colectivo que se escribe sin tinta, con luz, con sombra, con error y maravilla. Una coreografía improvisada entre el caos y la mirada.
Y todo eso —todo eso— ocurre en un solo click. Un click que, a veces, no cambia nada. Y otras veces, lo cambia todo.
Lo que la fotografía de calle no es
No es tomar la cámara y apretar el botón como si fuera un gesto automático, vacío, sin respiración. No es disparar a la primera persona que aparece, como si la ciudad fuera un escenario cualquiera y nosotros simples espectadores. No es una postal que solo busca el caos en bruto, ni una fórmula repetida que pretende funcionar sin alma. No es una silueta cruzando la esquina con un paraguas rojo en medio de un mar de grises, vestida con la estética prefabricada que otros vendieron antes.
No es copiar voces ajenas, ni intentar disfrazarse con imágenes prestadas esperando encontrar allí una identidad. No es viralidad, ni es vitrina. No es posar para la cámara y luego llenar hashtags con palabras vacías, buscando likes que nada dicen.
No es un instante capturado sin conciencia, sin presencia, sin amor. No es el gesto hueco de repetir lo que ya funcionó en otro lado, sin entenderlo, sin vivirlo. No es esperar a que se dé el “momento Instagramable”, ese instante fabricado para el aplauso fácil. No es la foto bonita sin raíz, la sombra que solo quiere ser luz sin cargar el peso de la verdad.
La fotografía de calle no es eso. Porque si no se respira con ella, si no se vive con todo lo que somos, no es nada. No es un clic cualquiera. Es un acto de amor. Un salto al vacío. Un compromiso con la incertidumbre y con la belleza imperfecta de lo real.
Solo cuando se hace con esa entrega, con esa urgencia, con esa mezcla de miedo y deseo, entonces puede ser algo más que una imagen: puede ser un testimonio, un fragmento de vida que queda latiendo en el tiempo.
Cómo está la fotografía de calle hoy
La fotografía de calle hoy es un espejo roto, reflejando un exceso y un vacío que conviven como sombras y luces en la misma escena. Nunca se tomaron tantas fotos en la calle, pero pocas logran detener el pulso. Pocas penetran, pocas duelen. Pocas consiguen que el corazón se altere.
La tecnología nos abrió la puerta de par en par: cualquiera puede disparar, cualquiera puede ser parte. Pero esa libertad también trajo su sombra: el gesto se vació, la mirada se perdió entre miles de clicks sin intención.
Las redes sociales son una moneda con dos caras. Por un lado, regalaron visibilidad a voces que antes no tenían lugar, conectaron miradas dispersas, levantaron banderas. Por otro, empujaron a producir sin pausa, a fabricar imágenes que se parecen unas a otras, a buscar el aplauso fácil y el “momento Instagramable”. La búsqueda de fama instantánea, de reconocimiento rápido, se convirtió en una trampa que ha desviado a muchos caminos trillados, a senderos sin sustancia, donde la voz propia se ahoga entre ecos prestados.
Esa presión del mercado visual fragmentado y veloz ha dejado a más de uno frustrado, detenido, perdido. En lugar de explorar el riesgo, el silencio, la incertidumbre, optaron por repetir lo seguro, lo vendido, lo que garantiza un like más. Y así, en medio de tanta imagen, la autenticidad se vuelve un tesoro raro, un territorio casi prohibido.
Pero no todo es desierto. Hay destellos de resistencia. Hay quienes caminan con el corazón abierto, quienes construyen desde la calle una mirada honesta, profunda, vital.
Sin embargo, falta crítica. Falta consciencia. Las instituciones siguen prefiriendo lo seguro, lo cómodo, lo conceptual y lo que no incomoda. La fotografía de calle incomoda, porque es espejo y herida, testigo y denuncia. Falta una escena fuerte, un espacio propio. Pero esa escena puede crecer. Puede nacer desde abajo, desde el afecto, desde la comunión entre quienes se animan a mirar distinto. No para repetir modelos importados ni para imitar lo que viene del Norte que todo lo consume, sino para gestar algo nuevo, auténtico y vital.
Y para eso, siempre hace falta mirar hacia atrás. Hacia los grandes maestros, los que allanaron el camino, los que hicieron suyo el género y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Ellos son la brújula que nos guía. Escuchar su voz, entender su lucha, es el primer paso para poder seguir andando, con verdad y con riesgo.
Grandes Maestros
Para construir algo nuevo, también hay que recordar. Recordar con los ojos, con la piel, con la respiración. Volver a los que miraron antes que nosotros. A los que no tenían fórmulas, ni algoritmos, ni el aplauso inmediato como combustible. Los que caminaron la ciudad con la cámara como extensión del cuerpo. Los que inventaron una manera de estar en el mundo a través de sus imágenes.
Los grandes maestros no buscaron pertenecer: crearon un territorio propio. Uno donde la fotografía no era adorno ni mercancía, sino una forma de pensamiento, una manera de amar, de confrontar, de dudar. Ellos moldearon lenguajes. Le dieron estructura al caos. Le pusieron nombre al silencio. Vieron la ciudad no como un escenario, sino como un organismo vivo, lleno de contradicciones, ritmos, gestos, tensiones. Nos enseñaron que se puede hablar con luz. Que un instante, si es visto con amor y precisión, puede decirlo todo. Que la calle tiene poesía, sí, pero también espinas, grietas, fantasmas.
Ellos transformaron la fotografía de calle en un arte que respira. Nos mostraron que un encuadre puede ser arquitectura emocional, que un reflejo en un vidrio puede contener más verdad que mil retratos posados. Y que mirar, cuando se hace con compromiso y ternura, es una forma de resistencia.
Por eso hay que volver a ellos. No para copiar, sino para aprender a escuchar. Escuchar cómo latía el mundo en sus tiempos. Y desde ahí, con humildad, intentar que nuestras imágenes también digan algo. Aunque sea mínimo. Aunque apenas se escuche. Pero que diga.
Porque hubo quienes abrieron camino. Quienes vieron antes que nadie. Quienes se jugaron el alma en cada disparo. Y cada uno, desde su rincón, talló una forma distinta de habitar la calle, de hacer del mundo un espejo, una herida, una canción.
Henri Cartier-Bresson
Escribió el compás del momento exacto. El ojo, la cabeza y el corazón alineados como en una plegaria laica. Su mirada era arquitectura en movimiento. Silencio y espera. Cada fotografía suya es una respiración suspendida. En The Decisive Moment nos enseñó que una imagen no se toma: se recibe.
Garry Winogrand
Fotografió como quien se lanza al abismo. Imágenes como bofetadas. Compulsión pura. Nueva York se convertía, bajo su lente, en un zoológico sin barrotes, en un carnaval eléctrico, brutal, humano. Entendió que la calle no siempre tiene forma, pero sí verdad. Sus libros —The Animals, Women Are Beautiful, Public Relations— son un manifiesto del caos hecho carne.
Diane Arbus
Aunque no fue calle en el sentido más ortodoxo, caminó las periferias del alma. Miró lo que todos evitaban. Lo distinto, lo incómodo, lo marginal. Pero lo hizo con ternura feroz. Con compasión. Revelations es eso: un descenso al mundo oculto que también somos.
Saul Leiter
Susurró en vez de gritar. Poeta de lo velado, del color como suspiro. Rojos como sangre tibia. Amarillos como sueños que se escapan. Fotografió el misterio, la sugerencia, la belleza escondida detrás del vidrio empañado. Early Color y All About Saul Leiter no solo se miran: se sienten.
Sergio Larraín
Fotografió como quien reza. Sus imágenes son plegarias de niebla, líneas y silencio. Valparaíso es una ciudad que flota entre lo real y lo onírico. Y su carta al sobrino es quizás el texto más bello jamás escrito sobre fotografiar: "Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que a tu gusto, tu eres la vida y la vida es la que se escoge." La fotografía como forma de purificación.
Lee Friedlander
Hizo jazz visual. Desorden ordenado. Reflejos, señales, sombras, ramas, autorretratos. Todo junto. Todo vivo. Sus composiciones son precisión quirúrgica al servicio del desborde. The American Monument, Self Portrait: el desborde es método, y el caos puede tener estructura.
Joel Meyerowitz
Creyó en el color cuando todavía era una herejía. Con Bystander, junto a Colin Westerbeck, escribió una de las biblias del género. Y con Cape Light demostró que el color no solo puede testimoniar, sino emocionar. Su obra es la defensa de lo cotidiano como milagro.
Ernst Haas
No documentó: danzó. Color, desenfoque, movimiento. Sus fotos no se explican, se sienten en el pecho. Color Correction, Creation. La imagen como música.
Vivian Maier
Es la sombra que observa. La fotógrafa que nunca pidió ser vista, pero que miró como nadie. Sus autorretratos son espejos rotos. Sus calles son poesía encontrada entre restos de vida. Street Photographer, Self-Portraits. El legado del anonimato.
Daido Moriyama
El lobo solitario de Tokio. Grano sucio, contraste brutal, vértigo. Tokyo, Farewell Photography: pura intuición, pura rabia, pura ciudad. Como si el cemento hablara en blanco y negro.
Masahisa Fukase
Nos llevó por el duelo, por el amor, por la pérdida. Ravens no es solo un libro: es una elegía visual. Las calles que caminó estaban habitadas por fantasmas, y él supo escucharlos.
Nobuyoshi Araki
Exceso y ternura. Erotismo y despedida. La fotografía como diario emocional, como crónica íntima. Sentimental Journey, Tokyo Lucky Hole. La calle también es deseo, ruptura, confesión.
Los maestros no dejaron recetas. Dejaron caminos. Dejaron preguntas. Algunos encuadraban con la precisión de un cirujano. Otros disparaban como quien lanza piedras al río para escuchar qué sonido hace la profundidad. Cada uno inventó una forma de caminar, de ver, de decir. Y ahora, nos toca a nosotros seguir andando. Pero no como turistas del pasado, sino como cuerpos presentes en un mundo distinto. Un mundo que cambió, pero que aún pide ser mirado con amor, con rabia, con verdad.
Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo se sigue respirando la calle con una cámara entre las manos?
Cómo lo hacemos
Hay muchas formas de acercarse a la fotografía de calle. Pero dos métodos han marcado caminos claros y distintos. Dos pulsos. Dos formas de entender el mundo.
Toma directa
La toma directa es precisión. Es esperar el momento justo. Es pensar la composición antes de que ocurra. El fotógrafo se planta frente a la escena como quien arma una trampa de luz. Observa. Respira. Y dispara cuando todo se alinea. Hay algo casi matemático en este enfoque. Algo zen también. Es el terreno de Henri Cartier-Bresson, de Josef Koudelka, de Lee Friedlander, de Joel Meyerowitz.
Bresson, con su "instante decisivo", nos enseñó que hay un segundo en el que el mundo revela su geometría interna. Esa epifanía breve en la que todo encaja. Friedlander multiplicó los planos, superpuso reflejos y sombras, convirtiendo la calle en un laberinto que habla del exceso de lo contemporáneo. Koudelka, en cambio, caminó el exilio y la tragedia con una cámara al cuello, haciendo de cada toma directa un grito mudo. Meyerowitz fue equilibrio, armonía, aire. En él, la toma directa no es rigidez: es coreografía.
Snapshot
El snapshot es lo contrario. Es impulso. Es moverse rápido, sin pensar demasiado. Disparar desde la intuición, sin certezas. Es el dominio de Garry Winogrand, de Daido Moriyama, de William Klein, de Vivian Maier.
Moriyama hizo de la ciudad un zumbido, una vibración. Imágenes sucias, desenfocadas, que no buscan agradar sino golpear. Klein gritó con su cámara en Nueva York, sin pedir permiso. Sus libros Life is Good and Good for You in New York y Tokyo son explosiones visuales. Winogrand fotografiaba como si tuviera fiebre. Disparaba sin mirar, sin calcular. Vivian Maier, desde el anonimato, registró lo cotidiano con una ternura brutal.
El snapshot es riesgo. Y también libertad.
Ambos caminos se cruzan. El snapshot puede esconder precisión. La toma directa puede tener azar.
Pero hay algo más importante que el método: la mirada. Y lo que pongamos en ella.
Porque esto —todo esto— son apenas dos formas entre muchas. No hay una sola manera de hacer fotografía de calle. Y, quizás, lo más hermoso del género es precisamente eso: su libertad.
Cada cuerpo que camina, cada ojo que observa, cada corazón que late, puede inventar su propia forma de mirar. No necesitamos más recetas. No hacen falta fórmulas. Lo que urge es el coraje. La entrega. La voluntad de romper convenciones y mostrar otras caras, otros ritmos, otras preguntas.
Siempre habrá guías, sí. Técnicas, formales, espirituales. Los maestros nos dejaron mapas. Pero nunca nos dijeron qué ruta tomar. Cada uno tiene que trazar la suya. Con amor. Con deseo. Con alma.
La fotografía de calle no necesita más copias. Necesita más cuerpos presentes. Más miradas con hambre. Más acción sincera.
Lo que se repite, muere. Lo que se arriesga, respira.
Y de eso se trata. De respirar.
¿Cómo estamos en Latinoamérica?
Potenciar una identidad latinoamericana
No basta con hacer fotos. Hay que preguntarse: ¿qué decimos? ¿cómo lo decimos? ¿desde dónde miramos? La fotografía de calle en América Latina tiene todo para construir una voz única. Tenemos ritmo, tenemos contradicción, tenemos color, tenemos poesía.
Pero también arrastramos un peso: para muchos seguimos siendo el tercer mundo. Nos leen desde la distancia como algo incompleto, defectuoso, subdesarrollado. Nos proyectan como lo que falta, lo que aún no llegó. Y sin embargo, acá, en estas calles que arden y cantan, vivimos una belleza que no necesita permiso. Una belleza que se construye desde lo roto, lo improvisado, lo intenso.
Nuestras veredas no son neutras. Vibran. Tienen voz. Y esa voz mezcla lenguas, tambores, ladridos, gritos, acentos, rezos, idiomas antiguos y neones modernos. Somos pueblos superpuestos. Arquitectura colonial al lado de placas de cemento y chapas oxidadas. Ruido de motos, olor a comida, grafitis de protesta, cables colgando del cielo. Esa es nuestra sinfonía.
Desde nuestras crisis —porque nunca faltan— creamos. Desde la carencia, construimos. Desde la urgencia, soñamos. No somos copia. Somos una invención constante. Cada ciudad es un palimpsesto. Cada pueblo, un mito en carne viva. La fotografía de calle acá no puede —ni debe— ser una repetición estética del norte global. Nuestra misión no es parecer París ni Nueva York. Es mostrar que Buenos Aires, Bogotá, Asunción, Tegucigalpa, La Paz, Managua, Montevideo, son universos en sí mismos. Que nuestras luces y nuestras sombras también cuentan. Y cuentan distinto.
Fotografiar la calle en América Latina es amar lo que otros han querido descartar. Es mirar con clínica y ternura lo que el mundo a veces pone en un plano menor. Es elevar el gesto cotidiano. Es hacer memoria viva. Nuestra tarea no es sólo registrar lo que pasa, sino resignificarlo. Mostrar que hay potencia en el caos, belleza en la contradicción, verdad en la mezcla.
Pero para eso necesitamos más que deseo. Nos falta tejido. Instituciones que apoyen. Publicaciones que circulen. Encuentros que nos conecten. Y, sobre todo, una crítica que nos exija. Que nos ayude a crecer sin perder el pulso propio. No necesitamos legitimación externa, pero sí hacernos preguntas entre nosotros. Discutirnos, desafiarnos, iluminarnos.
Podemos empezar desde lo pequeño: hacer libros, armar fanzines, escribir sobre lo que hacemos, construir archivos. Mostrar lo que las grandes editoriales no publican. Crear nuestros espacios, nuestras vitrinas, nuestras propias formas de contar. Potenciar lo que ya existe: la mirada. Porque el talento está. Sobra. Incluso cuando nuestras instituciones nos pasen de largo. Incluso cuando nadie nos invite.
La calle latinoamericana no es una copia de Brooklyn ni de Shibuya. Es otra cosa. Tiene barro, tiene música, tiene heridas. Tiene corazón. Y eso hay que decirlo. Con imágenes. Con palabras. Con comunidad. Con compromiso.
Cada foto puede ser un acto de resistencia. Un poema urbano. Un testimonio de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. Que nuestras imágenes no pidan permiso. Que se impongan por su fuerza, por su honestidad, por su belleza desafinada.
Tenemos toda nuestra corta historia para crear obra. Para construir una visión latinoamericana integral. Para mostrar lo que nos hace únicos. Que la calle no sea solo tránsito: que sea territorio, identidad, archivo. Un lugar desde donde gritar que estamos vivos.
Crear es un gesto político. Fotografiar nuestras calles, nuestras gentes, nuestras formas de habitar el mundo, también. Hagámoslo juntos. Desde la pluralidad, desde la pasión, desde el impulso. Seamos red. Seamos comunidad. Seamos espejo y relato.
Porque somos pueblos guerreros. Porque este continente late. Y tiene todo —todo— para posicionarse, para narrarse, para dejar una marca que no se borre.
REFERENTES LATINOAMERICANOS
Uno camina con los ojos abiertos, buscando en el cemento señales de vida, sombras que muevan algo adentro, gestos que aún no tengan nombre. La fotografía de calle —esa práctica tan cercana al cuerpo, a lo efímero, al instante que ya se fue— no necesita pasaporte, pero tiene acento. Y en América Latina, ese acento es el de la mezcla, del calor, de la urgencia, del riesgo y la poesía.
Esta lista no busca ser exhaustiva ni definitiva. No pretende trazar un canon, sino marcar coordenadas posibles en medio del ruido. Son tan solo algunos de los nombres que —a fuerza de andar, mirar, disparar, errar y volver— están empujando la fotografía de calle hacia lugares más hondos, más personales, más filosos. Algunos ya dejaron huella. Otros están dejando rastros recién ahora, con pasos que todavía suenan frescos sobre el asfalto. Todos tienen algo que decir.
Lo que une a estos fotógrafos no es un estilo ni una técnica, sino una forma de habitar la calle con los sentidos despiertos. Miradas que se desmarcan del cliché, que apuestan por el gesto mínimo, por lo ambiguo, por lo que apenas se revela. En sus imágenes no hay una sola ciudad: hay muchas. La que se ve y la que se esconde. La que muerde y la que canta. Y también su lucha para difundir y mostrar lo nuestro.
Arturo Cañedo (Perú)
Desde Lima y con pasos por Dubái, Alemania e India, Arturo construye escenas donde la luz y el caos conviven con precisión de pintor. Su mirada combina rigor formal y humanidad, y sus fotos parecen respiraciones contenidas, a punto de estallar. Finalista en premios internacionales y activo tallerista, es un referente silencioso pero ineludible.
Héctor Faya (México)
Lo suyo es velocidad, duda y calor. Su trabajo en São Paulo es como un latido acelerado: luces duras, encuadres cerrados, vida al borde. Faya fotografía como si cada esquina fuera la última, como si el mundo estuviera por acabarse y solo quedara registrar la belleza que queda.
Eduardo Ortiz (Chile)
Nómada, crudo, lírico. Eduardo camina como si buscara consuelo o condena. Sus imágenes son fragmentos de una larga fuga a pie, con personas que aparecen a medio revelar, como espectros en tránsito. Su trabajo tiene la calidez del error y la precisión de quien escucha antes de mirar.
Seishu Zakimi (Argentina)
Diseñador de formación, fotógrafo por necesidad. Seishu recorta momentos en Buenos Aires y el Sudeste Asiático con un ojo entrenado en la geometría pero entregado al azar. Sus fotos tienen una elegancia contenida, una voz baja que no necesita gritar para decirlo todo.
Gustavo Minas (Brasil)
Una referencia inevitable. Minas hace poesía con la sombra. Su libro Maximum Shadow Minimal Light es un manifiesto visual: reflejos, colores, cuerpos atrapados en el tránsito cotidiano de un Brasil que resiste. Sus imágenes parecen canciones tristes bajo el sol.
Verónica Mar (México)
En sus noches hay niebla, luces rojas, cuerpos perdidos. Verónica camina como si soñara, pero sus imágenes son pesadillas suaves donde la ciudad se vuelve cuerpo, deseo y amenaza. Ha publicado dos libros —Visiones de la Ciudad y Ciudad cielo— y es una voz fuerte en la escena mexicana.
Alonso Díaz de Anda (México)
Alonso fotografía con una mezcla de ternura y vértigo. Sus escenas parecen cuentos breves que ocurren en la espera, en la intemperie. Coordinador del Taller Postal 5.6 y autor con sensibilidad de cronista, su trabajo es memoria urbana, poesía sin metáfora.
Sunny Quintero (México)
Color, caos y composición quirúrgica. Sunny hace que las calles hablen de lo humano con una claridad que asusta. Sus imágenes están vivas, se mueven, duelen a veces. Ha expuesto en medio mundo pero no pierde el pulso ni la humildad de quien sigue buscando.
Ximena Echagüe (Argentina/Bélgica)
Entre Europa y América, Ximena traza puentes. Su fotografía de calle es visceral, femenina, política. Ha exhibido en más de 20 países, pero nunca pierde el contacto con el barro, con el ruido de la vida. Su cámara no retrata, empuja.
Vita Flumen (Sandra Hernández) (México/Canadá)
Fundadora de Observadores Urbanos, embajadora de Fujifilm y cronista de lo invisible. Vita Flumen pone el cuerpo en sus imágenes, como si no existiera otra forma de ver. Documenta con respeto y pasión, como si cada imagen pudiera salvarnos un poco del olvido. Y aunque esta lista sea breve, insuficiente, incompleta por definición —porque siempre habrá alguien más mirando, alguien más haciendo, alguien más abriendo un surco—, lo importante es el gesto de seguir. Seguir caminando con la cámara cargada no solo de luz, sino de preguntas. Seguir disparando no por costumbre, sino por urgencia. Seguir viendo lo que otros esquivan, registrar lo que no tendrá otro testigo.
Porque la fotografía de calle en América Latina no es solo una forma de mirar: es una forma de resistir, de narrarse, de dejar constancia. De decir: “esto pasó, yo estuve, así fue el mundo cuando aún ardía”.
La identidad no se hereda: se construye. Con errores, con dudas, con hambre. Y estos fotógrafos —cada uno desde su rincón, desde su tiempo, desde su cicatriz— están ayudando a levantar esa casa común que todavía no tiene techo, pero sí tiene cimientos: los de una mirada latinoamericana propia, áspera, íntima y feroz.
Que el ruido de sus pasos sea inspiración. Que sus imágenes nos empujen a salir. Que sigamos haciendo. Que sigamos viendo. Que sigamos.
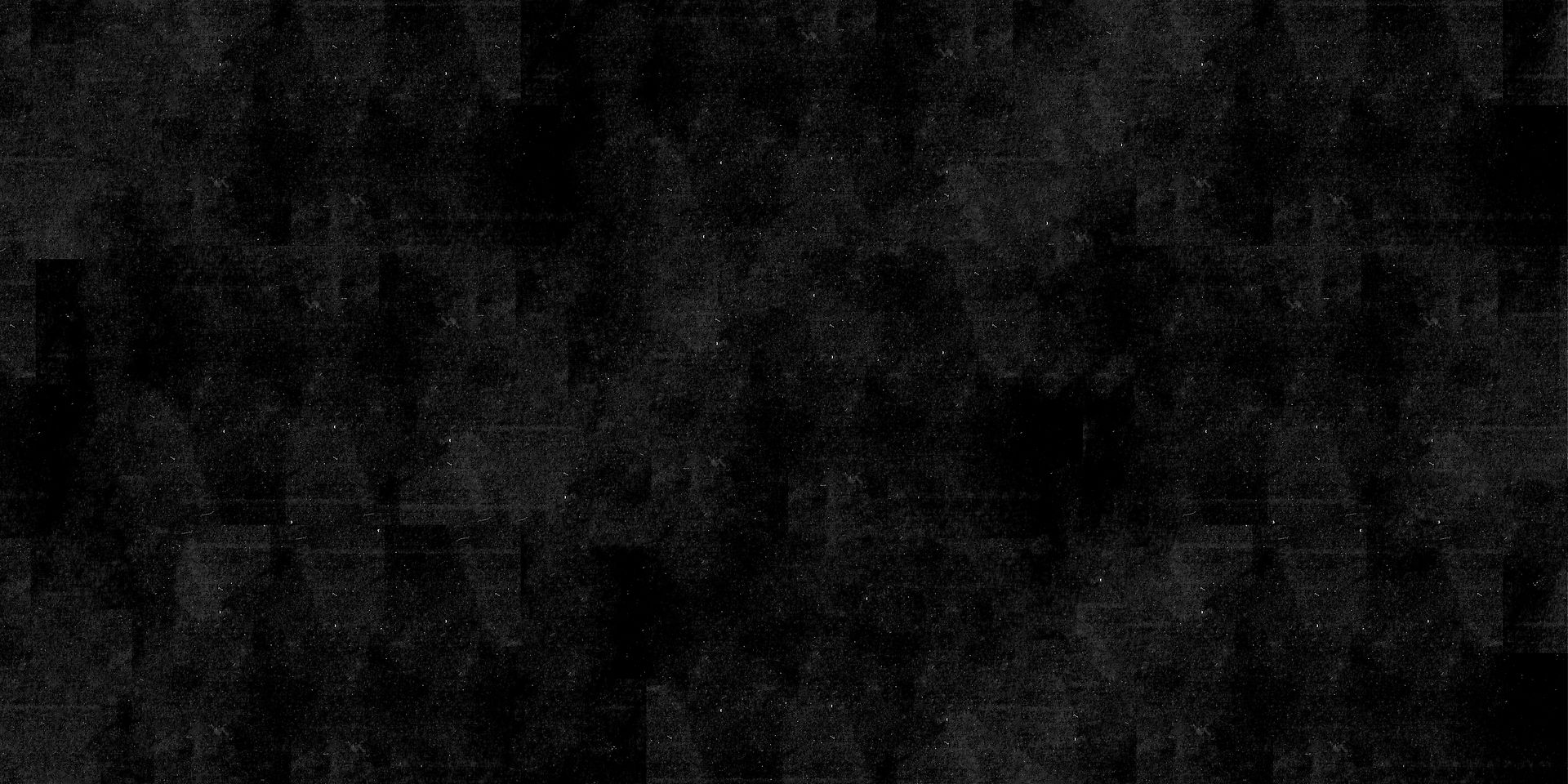



Tremendo texto, Omar.
Sentí que lo escribiste con una cámara en el pecho y los pies en la vereda.
Me vi en cada palabra: esa urgencia, ese temblor, esa forma de mirar que duele y al mismo tiempo salva.
Gracias por decirlo tan claro. Por recordarnos por qué seguimos saliendo, incluso cuando todo arde.
Te esperamos con los brazos abiertos en el taller de fotografía "Proyecto calle" en el hogar de caritas.
Carlos de proyeto calle
Abrazo